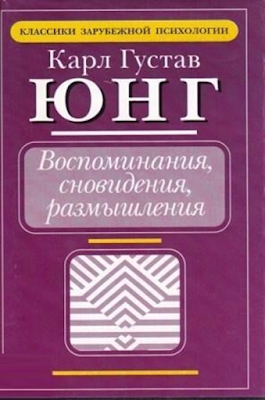1991
CATTIVA
En
1991, Carlo Lizzani, uno de los primeros representantes del neorrealismo, lleva
por primera vez a la pantalla un caso narrado por Jung en su autobiografía, a
partir de un guion de Francesca Archibugi. Dicha película, Cattiva, describe la
historia de Emilia Schmidt (Giuliana De Sio), una rica y atractiva dama suiza
afectada de una presunta esquizofrenia, que ingresa en el hospital psiquiátrico
de Burghölzli, donde un joven doctor Jung (Julian Sands), todavía bajo la
protección de Freud, la libera de un lacerante e injustificado complejo de
culpa nacido a raíz de la muerte de su hija. (Wikipedia)
0—0—0
Todavía
recuerdo perfectamente un caso que entonces me impresionó mucho. Se trataba de
una joven que había ingresado en la clínica con la etiqueta «melancolía» y se
hallaba en mi departamento. Se hizo el reconocimiento por el procedimiento
usual: historial, tests, reconocimientos físicos, etc. Diagnosis:
esquizofrenia, o, como entonces se decía, dementia praecox. Pronóstico: grave.
Al
principio no me atreví a dudar del diagnóstico. Entonces yo era aún un
jovencito, un principiante y no me hubiera creído competente para establecer un
diagnóstico distinto. Y, sin embargo, el caso me pareció extraño.
Tenía
la impresión de que no se trataba de una esquizofrenia, sino de una depresión
corriente, y me propuse explorar a la paciente según mis propios métodos.
Entonces me ocupaba yo de estudios diagnósticos por asociación y realicé con
ella la prueba de la asociación. Además conversé con ella sobre sus sueños. De
este modo logré aclarar su pasado y llegar a conocer lo esencial, que en el
habitual historial no había quedado explicado. Obtuve los datos, por así
decirlo, directamente del inconsciente y de ellos resultó una oscura y trágica historia.
Antes
de que la mujer se casara había conocido a un hombre, hijo de un gran
industrial, por quien todas las muchachas de la región se interesaban. Dado que
ella era muy bonita, creyó gustarle y tener ciertas esperanzasrespecto a él.
Pero al parecer, él no se interesaba por ella y así, pues, ella se casó con
otro.
Cinco
años después visitó a un viejo amigo. Intercambiaron recuerdos y en esta
ocasión dijo el amigo: «Cuando usted se casó, alguien recibió un rudo golpe, el
señor X (el hijo del gran industrial)». ¡Éste fue el instante!, en este momento
comenzó la depresión, y al cabo de algunas semanas se produjo la catástrofe: Bañaba
a sus hijos, primero a su hija de cuatro años y luego a su hijo de dos años.
Vivía en una región en la que el suministro de agua era higiénicamente defectuoso;
para beber había agua pura de la fuente y agua contaminada del río para el baño
y para lavar. Cuando bañaba a su hija vio cómo chupaba una esponja pero no se
lo impidió. Incluso dio a beber a su hijito un vaso de agua contaminada.
Naturalmente, hizo esto de modo inconsciente o sólo semiconsciente, pues se
hallaba ya a la sombra de la iniciada depresión.
Poco
tiempo después, tras el período de incubación, la niña enfermó de tifus y
murió. Era su hijo predilecto. El muchacho no se contaminó. En aquel instante
la depresión se agudizó y la mujer vino al frenopático.
El
hecho de que fuera una criminal y muchos pormenores de su secreto lo había
deducido yo mediante la prueba de asociación* y me resultó claro que aquí se
hallaba la causa fundamental de su depresión. Se trataba en el fondo de un
trastorno psicógeno.
¿Qué
sucedía con la terapéutica? Hasta entonces había tomado narcóticos, a causa de
su dificultad en conciliar el sueño, y puesto que se sospechaba de intento de
suicidio se la vigilaba. Pero fuera de esto no se prescribió nada más.
Físicamente estaba bien.
Me
vi ahora ante un problema: ¿Debo hablar biertamente con ella o no? ¿Debo
proceder a la gran
operación?
Esto
significaba para mí un difícil problema de conciencia, un enorme conflicto
moral. Pero debía solventar el conflicto yo solo, pues si hubiera preguntado a
mis colegas me hubieran advertido: «¡Por Dios!, no le diga tal cosa a la
paciente, la enloquecerá aún más.» Pero en mi opinión el efecto podía ser
inverso. Una pregunta puede responderse de un modo u otro según intervengan o
no los factores inconscientes.
Naturalmente, era consciente de lo que me
arriesgaba: ¡si mi paciente estaba en un aprieto, yo también!
Pese
a ello, me decidí a emprender un tratamiento cuyo punto de partida no estaba
muy claro. Le dije todo lo que había descubierto mediante el ensayo de
asociación. Pueden ustedes imaginarse lo difícil que resultó todo.
No
resulta nada fácil decirle a alguien en la cara que ha cometido un crimen. Y
resultó trágico para la paciente oírlo y admitirlo. Pero el resultado fue que,
catorce días después, pudo ser dada de alta y nunca más tuvo que ser internada.
Otras
razones me habían forzado a callar ante mis colegas: temía que discutieran
sobre el caso y a lo mejor me hubieran planteado algunas cuestiones legales.
Ciertamente no se podía demostrar nada a la paciente y, sin embargo, tales
discusiones hubieran podido tener consecuencias catastróficas para ella. Me
parecía más práctico que volviese a la vida normal para expiar en vida su
culpa. Había sido ya suficientemente castigada por el destino. Cuando se la dio
de alta marchose de allí con una pesada carga. Debía soportarla. Su penitencia había
comenzado ya con la depresión y el internamiento y la pérdida de su hija fue para
ella un dolor profundo.
En
muchos casos psiquiátricos el paciente tiene una historia que no se relata y
que por regla general nadie conoce. Para mí, la verdadera terapéutica comienza
sólo después de la investigación de dicha historia personal. Constituye el
secreto del paciente en el cual éste se ha destrozado. A la vez encierra la
clave para su tratamiento. El médico sólo debe saber cómo averiguarlo. Debe
plantear las preguntas que afectan a todo hombre y no sólo a sus síntomas. La
exploración de los datos conscientes no basta en la mayoría de los casos.
Bajo
ciertas circunstancias el ensayo de asociación puede abrir la puerta, y también
la interpretación de los sueños puede lograrlo, o el prolongado y sufrido
contacto humano con el paciente. (Carl Jung. Recuerdos, sueños y pensamientos)
En
1991, Carlo Lizzani, uno de los primeros representantes del neorrealismo, lleva
por primera vez a la pantalla un caso narrado por Jung en su autobiografía, a
partir de un guion de Francesca Archibugi. Dicha película, Cattiva, describe la
historia de Emilia Schmidt (Giuliana De Sio), una rica y atractiva dama suiza
afectada de una presunta esquizofrenia, que ingresa en el hospital psiquiátrico
de Burghölzli, donde un joven doctor Jung (Julian Sands), todavía bajo la
protección de Freud, la libera de un lacerante e injustificado complejo de
culpa nacido a raíz de la muerte de su hija. (Wikipedia)
0—0—0
Todavía
recuerdo perfectamente un caso que entonces me impresionó mucho. Se trataba de
una joven que había ingresado en la clínica con la etiqueta «melancolía» y se
hallaba en mi departamento. Se hizo el reconocimiento por el procedimiento
usual: historial, tests, reconocimientos físicos, etc. Diagnosis:
esquizofrenia, o, como entonces se decía, dementia praecox. Pronóstico: grave.
Al
principio no me atreví a dudar del diagnóstico. Entonces yo era aún un
jovencito, un principiante y no me hubiera creído competente para establecer un
diagnóstico distinto. Y, sin embargo, el caso me pareció extraño.
Tenía
la impresión de que no se trataba de una esquizofrenia, sino de una depresión
corriente, y me propuse explorar a la paciente según mis propios métodos.
Entonces me ocupaba yo de estudios diagnósticos por asociación y realicé con
ella la prueba de la asociación. Además, conversé con ella sobre sus sueños. De
este modo logré aclarar su pasado y llegar a conocer lo esencial, que en el
habitual historial no había quedado explicado. Obtuve los datos, por así
decirlo, directamente del inconsciente y de ellos resultó una oscura y trágica historia.
Antes
de que la mujer se casara había conocido a un hombre, hijo de un gran
industrial, por quien todas las muchachas de la región se interesaban. Dado que
ella era muy bonita, creyó gustarle y tener ciertas esperanzas respecto a él.
Pero al parecer, él no se interesaba por ella y así, pues, ella se casó con
otro.
Cinco
años después visitó a un viejo amigo. Intercambiaron recuerdos y en esta
ocasión dijo el amigo: «Cuando usted se casó, alguien recibió un rudo golpe, el
señor X (el hijo del gran industrial)». ¡Este fue el instante!, en este momento
comenzó la depresión, y al cabo de algunas semanas se produjo la catástrofe: Bañaba
a sus hijos, primero a su hija de cuatro años y luego a su hijo de dos años.
Vivía en una región en la que el suministro de agua era higiénicamente defectuoso;
para beber había agua pura de la fuente y agua contaminada del río para el baño
y para lavar. Cuando bañaba a su hija vio cómo chupaba una esponja, pero no se
lo impidió. Incluso dio a beber a su hijito un vaso de agua contaminada.
Naturalmente, hizo esto de modo inconsciente o sólo semiconsciente, pues se
hallaba ya a la sombra de la iniciada depresión.
Poco
tiempo después, tras el período de incubación, la niña enfermó de tifus y
murió. Era su hijo predilecto. El muchacho no se contaminó. En aquel instante
la depresión se agudizó y la mujer vino al frenopático.
El
hecho de que fuera una criminal y muchos pormenores de su secreto lo había
deducido yo mediante la prueba de asociación* y me resultó claro que aquí se
hallaba la causa fundamental de su depresión. Se trataba en el fondo de un
trastorno psicógeno.
¿Qué
sucedía con la terapéutica? Hasta entonces había tomado narcóticos, a causa de
su dificultad en conciliar el sueño, y puesto que se sospechaba de intento de
suicidio se la vigilaba. Pero fuera de esto no se prescribió nada más.
Físicamente estaba bien.
Me
vi ahora ante un problema: ¿Debo hablar abiertamente con ella o no? ¿Debo
proceder a la gran
operación?
Esto
significaba para mí un difícil problema de conciencia, un enorme conflicto
moral. Pero debía solventar el conflicto, yo solo, pues si hubiera preguntado a
mis colegas me hubieran advertido: «¡Por Dios!, no le diga tal cosa a la
paciente, la enloquecerá aún más.» Pero en mi opinión el efecto podía ser
inverso. Una pregunta puede responderse de un modo u otro según intervengan o
no los factores inconscientes.
Naturalmente, era consciente de lo que me
arriesgaba: ¡si mi paciente estaba en un aprieto, yo también!
Pese
a ello, me decidí a emprender un tratamiento cuyo punto de partida no estaba
muy claro. Le dije todo lo que había descubierto mediante el ensayo de
asociación. Pueden ustedes imaginarse lo difícil que resultó todo.
No
resulta nada fácil decirle a alguien en la cara que ha cometido un crimen. Y
resultó trágico para la paciente oírlo y admitirlo. Pero el resultado fue que,
catorce días después, pudo ser dada de alta y nunca más tuvo que ser internada.
Otras
razones me habían forzado a callar ante mis colegas: temía que discutieran
sobre el caso y a lo mejor me hubieran planteado algunas cuestiones legales.
Ciertamente, no se podía demostrar nada a la paciente y, sin embargo, tales
discusiones hubieran podido tener consecuencias catastróficas para ella. Me
parecía más práctico que volviese a la vida normal para expiar en vida su
culpa. Había sido ya suficientemente castigada por el destino. Cuando se la dio
de alta marchose de allí con una pesada carga. Debía soportarla. Su penitencia había
comenzado ya con la depresión y el internamiento y la pérdida de su hija fue para
ella un dolor profundo.
En
muchos casos psiquiátricos el paciente tiene una historia que no se relata y
que por regla general nadie conoce. Para mí, la verdadera terapéutica comienza
sólo después de la investigación de dicha historia personal. Constituye el
secreto del paciente en el cual este se ha destrozado. A la vez encierra la
clave para su tratamiento. El médico sólo debe saber cómo averiguarlo. Debe
plantear las preguntas que afectan a todo hombre y no sólo a sus síntomas. La
exploración de los datos conscientes no basta en la mayoría de los casos.
Bajo
ciertas circunstancias, el ensayo de asociación puede abrir la puerta, y también
la interpretación de los sueños puede lograrlo, o el prolongado y sufrido
contacto humano con el paciente. (Carl Jung. Recuerdos, sueños y pensamientos)